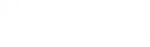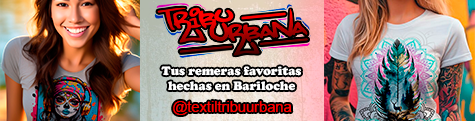El Tribunal Oral Federal de Neuquén publicó el viernes pasado los fundamentos de la condena a 11 años de prisión al exjuez federal Pedro Laurentino Duarte y al exfiscal federal Víctor Marcelo Ortiz y marcó que en el accionar de ambos durante la última dictadura hubo un “patrón común de omisión en la tramitación de todos los expedientes, que tuvo como finalidad dejar transcurrir el trámite, sin que tuvieran un real objetivo de esclarecer la verdad en torno a lo sucedido” respecto de 23 víctimas del terrorismo de Estado oriundas de Neuquén y Río Negro, por quienes sus familiares y allegados habían impulsado acciones de habeas corpus y denuncias por secuestros y tormentos.
La jueza María Paula Marisi y los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia condenaron el 17 de diciembre pasado a Duarte y Ortiz por los delitos de omisión de promover la persecución penal –en 25 y 24 hechos, respectivamente- en calidad de autores, y de privación ilegal de la libertad cometida por funcionario público, agravada por el empleo de violencia y por ser la víctima perseguido político, en calidad de partícipes secundarios, en ocho y siete hechos. Duarte además fue considerado responsable, en calidad de autor, del delito de prevaricato -fallar como juez en contra de lo que indica la ley- en 17 hechos.
La acusación fue llevada adelante por la Unidad de Asistencia para las Causas de Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado de la jurisdicción Neuquén, a cargo del fiscal general Miguel Palazzani, quien actuó con la asistencia del auxiliar fiscal David Maestre y de los funcionarios Juan José Cendagorta y Gabriela Schumacher.
“Cobertura de legalidad”
Los fundamentos de aquella condena tienen 334 páginas. El tribunal consideró allí que Duarte, cuando fue designado como juez federal el 8 de julio de 1976 y entró en funciones el 2 de agosto de ese año, “tenía vasto conocimiento del plan que se venía llevando adelante desde el 24 de marzo de 1976 y el cual se fue gestando desde tiempo antes”, dado que hasta entonces se había desempeñado como auditor del Ejército.
“¿Es factible considerar que cuando los familiares de las víctimas activaban el poder jurisdiccional Duarte desconocía el contexto de sus desapariciones? Definitivamente no”, razonaron los miembros del tribunal oral.
“La designación de un auditor del Ejército como juez federal, en un momento en el cual se había dispuesto la remoción de la totalidad de los miembros de la Corte Suprema y de los Tribunales Superiores de las Provincias, así como la puesta en comisión de todos los integrantes del Poder Judicial, hasta que juraran fidelidad a las actas del Proceso de Reorganización Nacional, tuvo como finalidad garantizar la cobertura de legalidad que requería la implementación del plan sistemático”, sostuvo el tribunal.
Explicó al respecto que “la apariencia de legalidad se vio expresada en tramitaciones meramente formales de los habeas corpus, deficiencias probatorias, falta de impulso, archivos y sobreseimiento anticipados, excesos rituales, que dieron configuración a los delitos reprochados”.
Respecto a la responsabilidad de Ortiz, el tribunal indicó que “está dada por haberse desempeñado como fiscal federal en el período comprendido entre el 23 de septiembre de 1976 y el 1 de abril de 1985, con jurisdicción en el territorio de la provincia de Neuquén”.
La jueza Marisi y los jueces Silva y Foglia pusieron de relieve que desde ese rol el condenado “aportó cobertura judicial para la ejecución de los hechos delictivos cometidos por las Fuerzas Armadas y otras fuerzas subordinadas”.
“Su aporte se vio materializado en el impedimento sistemático y recurrente del avance de las investigaciones vinculadas a dar con el paradero de las víctimas, lo que le permitió al gobierno de facto continuar con el plan sistemático, gozando de garantía de impunidad”, describieron la magistrada y los magistrados.
“Acciones inocuas”
El tribunal calificó el accionar de los imputados en la tramitación de los habeas corpus como de “maquillaje de acción judicial” y describió que “la acumulación sistemática de expedientes y la remisión a anteriores decretos que únicamente se limitaban a ordenar el archivo de las actuaciones, daban la apariencia de movimiento e impulsos, cuando en realidad se trataba de acciones inocuas, vacías de contenido, que no tenían como objeto el dar con el paradero de las víctimas, sino que únicamente operaban como un maquillaje de acción”.
En tal sentido, el tribunal marcó que los condenados buscaron “generar la apariencia de que se avanzaba con el proceso judicial, cuando en realidad no era así”.
El tribunal asimismo puso de relieve: “Con relación al modo en que se finalizaron muchos de los expedientes, tenemos que se dieron por comprobadas las presuntas liberaciones de las víctimas, cuando ninguna de ellas volvió a tener contacto con sus familiares”. Explicó que eso ocurría mientras que “de manera tajante y expresa, los denunciantes manifestaban no haber tenido contacto con las víctimas, quienes seguían sin aparecer con vida”.
“Aun así, se daban por concluidas las investigaciones, agregando el decreto que comunicaba el cese del arresto [de la víctima] a disposición del P.E.N. [Poder Ejecutivo Nacional] y sin indagar acerca de su veracidad”, puntualizó el tribunal.
En tal sentido, marcó que en el proceso quedó claro que “los decretos de arresto no coincidían con las fechas en que las víctimas habían sido secuestradas, como tampoco coincidían las fechas de cese de arresto con las respuestas que se elevaban en torno a las fechas en que decían haberlos liberado”. Añadió que “tampoco se indagó en relación a estas irregularidades” y “no conformes con esto, se condenaba con costas a los presentantes, por considerar que no estaba probada la desaparición o secuestro”.
“Hacer como si hacíamos”
Por otra parte, el tribunal calificó de “insuficientes” al trámite de los expedientes y a las diligencias probatorias realizadas por Duarte y Ortiz. Ejemplificaron con el caso de Mirta Tronelli, en el que los testigos fueron convocados a declarar cuando habían transcurrido más de 4 años y 7 meses del secuestro.
El tribunal enumeró también otras maniobras, como “la falta de citación de testigos que podrían haber aportado información, como los jefes de las unidades penitenciarias o los jefes de las seccionales de policía local y federal, Gendarmería Nacional y autoridades del Ejército; la falta de registro o inspecciones presenciales en las instalaciones de las distintas fuerzas de seguridad, así como la ausencia de órdenes de allanamiento de los distintos lugares en donde pudieron haber estado alojadas las víctimas”.
De esta manera, el tribunal sostuvo que hubo un “patrón común de omisión en la tramitación de todos los expedientes, que tuvo como finalidad dejar transcurrir el trámite, sin que tuvieran un real objetivo de esclarecer la verdad en torno a lo sucedido”.
En ese sentido, indicó que “la adopción de medidas de prueba fue únicamente formal, sin un verdadero fin investigativo” y que “contrario a ello, la finalidad de las maniobras dentro de los expedientes era dar la apariencia de legalidad, de un correcto funcionamiento del sistema de justicia, en el marco del Proceso de Reorganización Nacional”.
De acuerdo con la sentencia, en el marco de las investigaciones en las que intervenían Duarte y Ortiz “los oficios librados eran siempre los mismos, a las mismas entidades o instituciones, y no se insistía en procurar una respuesta si no eran respondidos, como tampoco se cursaban otras líneas investigativas si la contestación obtenida no llevaba a esclarecer los hechos”.
El tribunal citó al fiscal Palazzani, quien durante su alegato describió la actividad de los exmagistrados con la siguiente afirmación: “El hacer es en realidad el no hacer, hacer como si hacíamos”.
El juicio
El juicio a Duarte y Ortiz fue el primero a exfuncionarios judiciales en la región. Ambos fueron juzgados por su actuación en el trámite de los expedientes iniciados entre 1976 y 1983 por los familiares de Orlando Cancio, Milton Gómez, Teresa Oliva, Enrique Esteban, José Delineo Méndez, Susana Mujica, Darío Altomaro, Alicia Pifarre, Josefa Leppori de Mujica, Miguel Ángel Pincheira, Javier Octavio Seminario Ramos, Raúl Eugenio Metz, Graciela Alicia Romero, el hijo de ambos, Raúl Esteban Radonich, Oscar Alfredo Ragni, Arlene Seguel, Carlos Chaves, César Dante Giliberto, Mirta Felisa Tronelli, Cecilia Vecchi, Lucio Espíndola y Carlos Schedan.
Quince de aquellas personas se encuentran desaparecidas, entre ellas el hijo de Graciela Romero y Raúl Eugenio Metz, nacido durante el cautiverio de su madre y de su padre -ambos también desaparecidos- en el centro clandestino de detención y tortura “La Escuelita” de Bahía Blanca.
Ver / Descargar FUNDAMENTOS: Sentencia condenatoria a Duarte y Ortiz